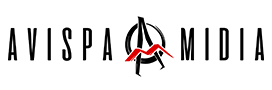En portada: Una bandera palestina ondea entre los escombros de los edificios destruidos durante la ofensiva israelí en Rafah, al sur de Gaza. Febrero, 2025. Foto: Hatem Khaled
por Nysaí Moreno
La Flotilla Global Sumud representó uno de los gestos más contundentes de solidaridad civil en las últimas décadas: 44 nacionalidades, sumando cerca de 500 tripulantes en 40 embarcaciones, se dirigían hacia Gaza con un único objetivo: entregar alimentos, agua y medicinas. Fue una expedición de la sociedad civil global, organizada y financiada de manera independiente, un esfuerzo histórico que buscaba romper el cerco y aliviar el sufrimiento de una población sitiada.
La respuesta israelí fue desproporcionada y violatoria del derecho internacional. Varias embarcaciones fueron detenidas ilegalmente en aguas internacionales —a unas 70 millas náuticas de la costa—, lo cual, bajo el derecho marítimo, se considera zona fuera de jurisdicción israelí. Según los convenios internacionales, impedir el paso de ayuda humanitaria constituye un crimen; hacerlo mediante drones con explosivos, químicos, chorros de agua a presión, interferencia de radares y el despliegue de 600 agentes es un acto de piratería de Estado.
Más aún, confiscar la ayuda y trasladar por la fuerza a los tripulantes a territorio israelí para procesarlos como “criminales”, —aunque una parte de los activistas fueron deportados, aún podrían estar detenidas algunas personas bajo condiciones opacas— constituye una violación directa de los derechos humanos y del derecho humanitario.

Este episodio encarna con nitidez lo que Michel Foucault y Giorgio Agamben llamaron Estado de excepción: la suspensión arbitraria de la ley por parte del poder soberano. Allí donde la ley debería proteger a los civiles, el poder la invierte y convierte lo ilegal en legítimo por la fuerza. Bajo el discurso de la “seguridad nacional”, Israel justifica lo que en cualquier otro contexto sería piratería, secuestro y violación del derecho humanitario. En el Estado de excepción, lo normal es que no haya norma: la vida queda despojada de derechos y convertida en “nuda vida”, mera existencia expuesta a la violencia sin protección.
Así, la democracia se muestra en su reverso: no como espacio de garantías universales, sino como aparato militar que preserva privilegios y elimina oposiciones. Las reglas, en este contexto, no son universales, sino armas que se aplican contra los desposeídos. Quien tiene ejército y armas nucleares dicta qué es ley y qué no lo es.
El tamaño de la sociopatía: ¿Cuál fue el problema de dejar que recibieran ayuda?
Esto señala la raíz de un poder que ha convertido la negación de lo básico —agua, medicinas, alimentos— en arma de guerra. Porque sí, Israel pudo haber dejado pasar la ayuda humanitaria y continuar bombardeando, su superioridad militar no estaba en riesgo. Por lo tanto, impedir la entrada no fue un error ni un exceso aislado: fue un cálculo político deliberado. Permitir ayuda debilitaría la narrativa del control absoluto; aceptarla sería reconocer que la población palestina merece sobrevivir. Mantener el asedio total, en cambio, funciona como estrategia de terror: no solo se mata con misiles, también con hambre, sed y enfermedad.
Un mes después de aquel episodio, las noticias confirman que nada ha cambiado: aunque se había anunciado un alto al fuego o una contención temporal, los informes más recientes registran nuevas incursiones aéreas israelíes en la Franja de Gaza, junto con restricciones al acceso de ayuda humanitaria que siguen vigentes. Tal continuidad revela que la tregua no implicó una pausa real en la lógica de destrucción, sino una de sus fases más visibles. En ese sentido, la entrega de asistencia humanitaria aparece menos como el final de una crisis y más como un paliativo dentro de un régimen permanente de violencia.

Esto no pertenece únicamente al terreno de la política, sino a la psicología del poder. La sociopatía, entendida como la incapacidad de empatizar, se expresa aquí en su forma más descarnada: reducir a 2.3 millones de personas a la categoría de “enemigos” a neutralizar. Es una mirada que deshumaniza y convierte a la población civil en masa prescindible. Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal: no se requiere odio explícito, basta un aparato burocrático y militar que normaliza el exterminio y lo presenta como una decisión administrativa, como si se tratara de un trámite más.
Lo inquietante de esta lógica no es solo la violencia explícita, sino su administración meticulosa. Hannah Arendt, al analizar los juicios de Núremberg, mostró que el mal no siempre se manifiesta en figuras monstruosas cargadas de odio, sino en burócratas que cumplen órdenes y en sistemas que convierten la crueldad en rutina. Esa es la banalidad del mal: cuando el exterminio se normaliza como protocolo y deja de requerir justificación moral. El bloqueo a Gaza encarna ese mecanismo: la prohibición de la ayuda humanitaria se sostiene en regulaciones, permisos, decretos y discursos de “seguridad nacional”. Se vuelve un expediente, un documento firmado, un trámite sellado por un ministerio.
Así, el crimen se diluye en papeles y sellos oficiales, ocultando que lo que se tramita es la asfixia sistemática de un pueblo. Lo banal no significa lo trivial, sino lo cotidiano: que matar por hambre pueda presentarse como gestión administrativa, y que esa deshumanización se acepte en la escena internacional como parte del lenguaje burocrático de los Estados.
La impunidad: poder militar, respaldo político y control cultural
¿Por qué Israel puede actuar con semejante impunidad? ¿Por qué parece que ninguna regla internacional lo detiene? La respuesta no se reduce a un solo factor, sino a la combinación de poder militar, respaldo político y control cultural.
En primer lugar, el respaldo de Estados Unidos y Europa es decisivo: cada año, Washington destina alrededor de 3.8 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel, mientras que la Unión Europea le otorga legitimidad diplomática y comercial. Este flujo constante de recursos asegura que Israel mantenga una superioridad bélica sobre cualquier actor en la región.
En segundo lugar, el arsenal nuclear no declarado —estimado entre 80 y 400 ojivas— coloca a Israel en el club restringido de potencias atómicas. Aunque nunca lo haya reconocido oficialmente, ese poder disuasorio actúa como escudo: ningún organismo internacional se atreve a sancionar de manera efectiva a un Estado con capacidad nuclear.Israel no ha firmado el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el acuerdo internacional que busca impedir la expansión del armamento atómico y promover el desarme global. Este hecho lo coloca fuera de los mecanismos de verificación y control que rigen incluso para potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Reino Unido. En otras palabras: opera al margen de la ley internacional sin que ello tenga consecuencias diplomáticas reales.

A esto se suma su papel como potencia tecnológica y militar global. Israel lidera en el desarrollo de drones, sistemas de ciberseguridad y armas de precisión, tecnologías que exporta a decenas de países. Su economía está íntimamente entrelazada con los intereses de las potencias occidentales: sancionarlo sería algo así como “morder la mano” que sostiene gran parte del aparato militar-industrial de Occidente.
Por último, está el control del relato. Israel se presenta como víctima histórica, anclando su legitimidad en la memoria del Holocausto. Ese lugar simbólico le permite sostener que cualquier cuestionamiento a su política es antisemitismo, lo cual silencia o deslegitima críticas en los foros internacionales. Además, redes de lobby como AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí) en Estados Unidos o sus vínculos con partidos europeos blindan sus intereses en la arena política global.
Israel no es poderoso únicamente por sus armas, sino porque ha logrado construir un poder híbrido: militar, político y simbólico. Esa combinación le permite violar el derecho internacional sin consecuencias inmediatas. Es la demostración palpable de que, en el escenario mundial, las leyes se aplican de forma selectiva: pesan más las alianzas y los arsenales que los tratados y convenios.
Las armas del fin: lo nuclear como poder absoluto
Cuando se habla de que Israel posee entre 80 y 400 ojivas nucleares, no se trata de un número abstracto. Una ojiva es la parte del proyectil o misil donde se concentra la carga explosiva: el “corazón” del arma. En una ojiva nuclear, esa carga no es un simple explosivo químico como la dinamita, sino la energía liberada por la fisión o fusión del átomo, el proceso más potente que la humanidad haya conseguido desencadenar.
En la fisión nuclear, el núcleo de un átomo pesado —como el uranio-235 o el plutonio-239— se divide en dos fragmentos más pequeños al ser impactado por un neutrón. Esa división libera una cantidad gigantesca de energía, millones de veces superior a la de una reacción química común. En la fusión nuclear, que es la que alimenta el sol, ocurre lo contrario: núcleos ligeros (como los del hidrógeno) se unen para formar uno más pesado (helio), liberando aún más energía. Las bombas termonucleares combinan ambos procesos: usan la fisión como detonante y la fusión como multiplicador.
La energía nuclear tiene dos rostros. En su versión civil, puede alimentar reactores eléctricos, producir isótopos médicos o impulsar submarinos. En su versión bélica, se convierte en el arma más destructiva jamás creada: una sola bomba puede arrasar una ciudad entera, liberar radiación letal por décadas y alterar el equilibrio ecológico del planeta. Por eso lo “nuclear” no es solo una categoría militar o tecnológica: es un símbolo del límite. Representa el punto en el que el ser humano adquiere la capacidad de destruir todo lo que existe, incluida su propia especie.

Israel, aunque nunca lo ha declarado oficialmente, mantiene uno de los arsenales nucleares más sofisticados y discretos del planeta. Sus ojivas son miniaturizadas, adaptables a misiles de largo alcance, y forman parte de una estrategia de disuasión absoluta: nadie ataca a quien puede borrar del mapa a su adversario con un solo lanzamiento. Esta asimetría tecnológica es el núcleo del poder contemporáneo. La posesión de armas nucleares no solo garantiza inmunidad militar, sino también impunidad política: quien controla la energía del átomo controla el miedo, y quien controla el miedo impone las reglas.
En ese sentido, lo nuclear no es solo un fenómeno físico, sino también una estructura de poder simbólico. Es la encarnación moderna de lo que antes se atribuía a los dioses: la facultad de aniquilar.
Prometeo desencadenado: el mito, la técnica y la banalidad de la aniquilación
Lo nuclear no es solo una tecnología: es una ruptura civilizatoria. Cuando el ser humano aprendió a dividir el átomo, desató una fuerza que hasta entonces pertenecía a las estrellas. El mito de Prometeo, aquel titán que robó el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres, adquiere aquí su sentido más literal. En la antigüedad, el fuego representaba el conocimiento; en el siglo XX, ese fuego se volvió radiante, invisible, atómico. La humanidad prometéica ya no roba solo la chispa divina: roba el relámpago del sol y lo guarda en silos subterráneos.
Pero, como advertía Hannah Arendt, cada avance técnico sin reflexión ética transforma al hombre en esclavo de su propio poder. En “La condición humana”, Arendt escribe que el problema no es que el hombre haya inventado armas capaces de destruir el planeta, sino que ya no sabe qué hacer con el poder que posee. La energía nuclear revela la paradoja de nuestra era: cuanto más control ejercemos sobre la materia, menos control tenemos sobre nosotros mismos.
El filósofo Günther Anders, en “La obsolescencia del hombre”, lo expresó con crudeza: el ser humano se ha vuelto “inadecuado para el tamaño de sus actos”. Somos capaces de fabricar artefactos cuyo poder excede toda comprensión moral o emocional. Anders lo llamó el “desfase entre lo que hacemos y lo que podemos imaginar”: el abismo entre la mano que construye la bomba y la mente que no puede concebir el alcance de su destrucción.
Así, lo nuclear es más que una amenaza material: es una metáfora del poder absoluto. Es el punto en el que la técnica se emancipa de la conciencia, y el cálculo sustituye al juicio ético. Ya no se mata por odio, sino por diseño. Es el triunfo de la racionalidad instrumental sobre la empatía, la culminación del proceso que Arendt definió como la banalidad del mal: cuando la aniquilación se convierte en un trámite, una orden de trabajo o un algoritmo.
Como el titán que roba el fuego, el científico moderno roba el núcleo del átomo: trae luz, pero también condena. La humanidad entera se ha vuelto prometeica, encadenada a su propio descubrimiento.
El fuego que libera a los hombres también los quema. El águila que devora el hígado del titán no es castigo divino, sino metáfora del deseo insaciable de dominar: cada vez que el hígado se regenera, la humanidad vuelve a buscar otro fuego —más conocimiento—.
El mito advierte que robar el fuego divino no hace a los hombres dioses, sino prisioneros de su propio poder. La era nuclear es la reedición del mito prometeico: el fuego que nos permitió dominar la materia amenaza ahora con consumirnos. El águila de Zeus tiene hoy forma de radiación.

Prometeo, encadenado en la roca por robar el fuego divino, simbolizaba la culpa del conocimiento. Pero en la era nuclear, ya no hay castigo divino ni águila que devore el hígado del transgresor: hay indiferencia. Hemos naturalizado el poder de destruirlo todo. Y esa indiferencia, esa anestesia moral ante la posibilidad de la extinción, es la expresión más alta de la sociopatía de nuestro tiempo.
Lovelock y la paradoja nuclear
James Lovelock, creador de la hipótesis de Gaia junto con Lynn Margulis, plantea en este libro un giro radical en su pensamiento ecológico. Si en los años setenta Gaia era la metáfora de la Tierra como organismo vivo que se autorregula para sostener la vida, en “La venganza de Gaia” (2007) Lovelock afirma que esa autorregulación ha sido sobrepasada: la humanidad ha roto el equilibrio del planeta. La Tierra ya no puede compensar la presión de nuestra especie, y está respondiendo con una suerte de “ajuste natural”; “su venganza” —por termodinámica y no por emociones humanas— frente al calentamiento global y la devastación ambiental.
Lovelock sostiene que la magnitud de la crisis climática es tal, que ya no bastan los gestos simbólicos ni las soluciones de energía “limpia” como los molinos eólicos o los paneles solares. Desde su perspectiva, esas tecnologías son insuficientes para mantener el nivel de consumo energético global sin destruir ecosistemas o recurrir a vastas extensiones de tierra y materiales contaminantes. Por eso, su declaración más polémica es su defensa de la energía nuclear como “la opción menos mala” disponible para frenar el colapso ambiental

Lovelock considera que la energía nuclear, pese a su carga simbólica y sus riesgos, es la única tecnología existente capaz de generar grandes cantidades de electricidad sin emitir dióxido de carbono. Para él, el miedo a lo nuclear proviene más de la psicología colectiva que de los datos: sostiene que los accidentes como Chernóbil o Fukushima, aunque trágicos, han causado menos víctimas que la contaminación del carbón o del petróleo.
Sin embargo, su argumento es profundamente paradójico. En su afán por “salvar Gaia”, Lovelock propone una solución que concentra el mismo tipo de poder que ha llevado al ser humano a amenazar su propia existencia. La energía nuclear civil y la militar comparten la misma raíz: el dominio del núcleo atómico. Y ese dominio implica una relación instrumental con la vida y con la materia: el deseo de controlar el fuego primigenio, de manipular las fuerzas que sostienen la estructura misma del cosmos.
Lovelock advierte que Gaia se venga, pero al mismo tiempo ofrece un nuevo “fuego robado” como salvación. La contradicción es profunda: la energía nuclear como remedio para el daño causado por la energía fósil es, a la vez, síntoma del mismo paradigma tecnocrático que concibe a la Tierra como una máquina susceptible de ser reparada mediante más poder, más control, más radiación.
El valor del libro no reside tanto en su propuesta nuclear —aunque ese argumento lo encuentres en las primeras páginas—, sino en su advertencia: el sistema autorregulador de Gaia está agotado. Lovelock llama a reconocer que la Tierra ya no responde pasivamente a nuestras acciones, sino que “se defiende” usando la metáfora de la venganza para referirse a la termodinámica. Pero su defensa de la energía nuclear muestra el dilema central de nuestra civilización: la incapacidad de imaginar una energía verdaderamente ecológica, una que no dependa del dominio ni de la extracción, sino de la convivencia con los ciclos planetarios.
El mito del verde nuclear: el poder se disfraza de salvación
El discurso del “verde nuclear” se presenta como una alternativa racional y tecnológica frente al colapso climático. Bajo la promesa de reducir las emisiones de carbono, gobiernos, corporaciones y científicos comienzan a rehabilitar la imagen de la energía nuclear: la visten de “energía limpia”, “sostenible” y “neutra en carbono”. Pero detrás de ese ropaje técnico se esconde una reconfiguración geopolítica del poder.
El “nuclear verde” no es una ruptura con el paradigma extractivista, sino su mutación más sofisticada. Las mismas empresas que enriquecen uranio o fabrican reactores también producen armamento, desarrollan satélites militares y controlan los sistemas de vigilancia global.
La transición energética que se anuncia como ecológica repite, en realidad, la lógica del control centralizado: grandes infraestructuras, concentración tecnológica y dependencia de materiales altamente regulados. En lugar de liberar a las comunidades del dominio energético, las somete a una nueva forma de dependencia radiológica y tecnológica.
Desde esta perspectiva, el “verde nuclear” es un discurso de legitimación: utiliza el miedo al colapso climático como coartada para fortalecer la alianza entre Estado, industria militar y corporaciones energéticas. La retórica de “salvar el planeta” se convierte en una narrativa funcional a la acumulación de poder. Se invoca la urgencia ecológica para justificar megaproyectos, inversiones billonarias y tratados de cooperación militar disfrazados de innovación verde.

Lovelock, sin pretenderlo —al parecer—, inaugura este nuevo mito: el de la energía que “nos salvará” mientras nos encadena. Su defensa de la energía nuclear revela una paradoja que atraviesa toda la modernidad: el deseo de preservar la vida mediante instrumentos de muerte. Lo nuclear, incluso en su versión civil, mantiene una relación estructural con el poder absoluto: el control del átomo, del tiempo, del miedo.
En este sentido, la “venganza de Gaia” puede leerse también como una metáfora de la venganza del sistema sobre sí mismo. El capitalismo tecnológico se autopercibe en crisis, pero su solución no es la renuncia, sino la intensificación: más ciencia, más máquinas, más radiación, más control. Frente a ese delirio de poder, el desafío no es solo ecológico, sino ontológico: cómo salir del paradigma de la dominación sin sustituirlo por otro disfrazado de salvación.
La fractura ontológica: el átomo, la mente y la pérdida de Gaia
La era nuclear no solo transformó la relación del ser humano con la energía: transformó la estructura misma de la existencia. Por primera vez en la historia, una especie adquirió el poder de borrar su propia huella del planeta. Ese poder absoluto fracturó el vínculo ontológico que unía la vida con la Tierra: el antiguo pacto entre los seres y su entorno, entre el fuego interior del sol y el fuego simbólico de la conciencia.
La energía atómica desnudó el núcleo de la materia, pero también el de la mente humana. En el acto de escindir el átomo se revela el impulso más profundo del pensamiento moderno: conocer para dominar, dividir para controlar, iluminar hasta cegar. Al romper la cohesión del átomo, el ser humano rompió también la cohesión del sentido. Ya no somos parte de Gaia, sino sus cirujanos y sus verdugos, fascinados por el poder de intervenir su metabolismo.
Desde esta perspectiva, lo nuclear no es solo tecnología, es la materialización del pensamiento cartesiano que separó mente y cuerpo, humanidad y naturaleza, sujeto y objeto. Es el eco de la escisión original que permitió a Occidente mirar al mundo como materia disponible, cuantificable, explotable. Gaia —esa totalidad viva, esa inteligencia planetaria— fue reducida a recurso.
Lovelock, en su paradoja, intuye esta ruptura: Gaia se venga no por resentimiento, sino por termodinámica. Su equilibrio no se defiende desde la moral, sino desde la física. Pero el ser humano, que se cree fuera del sistema, confunde la venganza de Gaia con una catástrofe, cuando en realidad es una reconfiguración del orden vital. La Tierra no muere: se sacude el exceso de una especie descentrada.
La crisis energética, política y espiritual converge en un mismo punto: la pérdida del asombro. Ya no tememos a los dioses ni reverenciamos el misterio, solo tememos quedarnos sin energía; el “salto cuántico” de la humanidad. Lo nuclear, en ese sentido, es el espejo final del “vacío metafísico” contemporáneo: el intento de sustituir la conciencia por la potencia, la vida por la eficiencia, el alma por la radiación.
El desafío no es solo ecológico ni tecnológico, sino existencial: cómo volver a sentir el mundo como una totalidad viva. Cómo restituir a Gaia su condición de ser y no de objeto.
El mito nuclear: “Oppenheimer” y la glorificación del fuego
Christopher Nolan, en su película “Oppenheimer” (2023), no solo retrata al físico que dirigió el Proyecto Manhattan: construye una mitología. Bajo la apariencia de un drama moral y científico, la película se convierte en una parábola sobre el poder absoluto del conocimiento y la absolución del culpable. El “padre de la bomba atómica” emerge como un Prometeo moderno, torturado por su conciencia, pero engrandecido por su culpa. El film logra lo que toda ideología busca: transformar un crimen histórico en un dilema existencial, y un acto de destrucción planetaria en una hazaña intelectual.
El relato de “Oppenheimer” no es inocente. Desde su lenguaje visual hasta su estructura narrativa, reproduce la estética del poder: la fascinación por la luz, el fuego, la explosión. Lo atómico se convierte en espectáculo. En una de las secuencias más intensas —la prueba Trinity—, Nolan consigue que el espectador experimente el éxtasis de la destrucción: el silencio previo, la expansión del fuego, el temblor del suelo. Es un momento de comunión estética con el horror, un punto donde la energía del sol se vuelve cine, y la aniquilación, belleza.

El héroe trágico de Nolan encarna la paradoja del científico occidental: quien crea el instrumento de la muerte y al mismo tiempo busca redención a través del conocimiento. En su rostro, la culpa se vuelve virtud. No hay juicio político ni condena ética: solo el drama interior del genio. El verdadero horror —los cuerpos evaporados, las ciudades destruidas, la radiación— queda fuera de campo. El crimen se estetiza, la historia se abstrae, y la humanidad se reduce al tormento psicológico de un individuo.
En ese gesto, “Oppenheimer” revela la función política del cine contemporáneo: producir empatía hacia el poder. Hollywood no censura la violencia; la convierte en catarsis. Nos invita a compadecer al creador de la bomba en lugar de mirar a las víctimas. Lo nuclear deja de ser una advertencia y se vuelve una metáfora del genio humano. La destrucción, en manos de un artista, se transforma en arte.
La película, filmada con precisión hipnótica, despliega la lógica de la necropolítica estética: la gestión emocional del espectador ante la violencia masiva. Así, el cine participa en la misma maquinaria que fabrica guerras, legitimidades y héroes. La pantalla no denuncia el poder, lo reescribe: convierte el fuego en luz, la radiación en épica, el trauma en entretenimiento.
“Oppenheimer” no nos muestra el infierno, sino su versión fotogénica. El fuego nuclear arde en silencio, pero el público sale del cine fascinado. Ese es el triunfo del relato atómico: lograr que la devastación parezca sublime.
La fábrica del deseo: el cine como dispositivo de control
El filósofo Arthur Schopenhauer sostenía que el mundo no es una realidad objetiva, sino una representación moldeada por la voluntad: una energía ciega que nos impulsa, nos domina y nos hace repetir la misma búsqueda incesante de satisfacción. En su obra “El mundo como voluntad y representación”, esa voluntad universal carece de propósito moral o racional; es pura fuerza que se expresa en todo lo vivo, desde el instinto hasta el pensamiento.
Si trasladamos esa intuición a la era contemporánea, el cine se convierte en el espacio donde esa “voluntad” encuentra su forma visible: la pantalla es la caverna moderna donde el deseo colectivo es moldeado, domesticado y reproducido.
Las ficciones audiovisuales —desde los thrillers bélicos hasta las distopías científicas— no solo entretienen: programan la percepción del mundo. Hollywood, en su papel de fábrica global de imágenes, produce no solo películas, sino también mitologías políticas. Cada guerra tiene su guion previo, cada invasión su justificación estética. La cámara funciona como una prótesis ideológica: naturaliza lo excepcional, estetiza el desastre, hace digerible la barbarie.
En este sentido, el cine actúa como una tecnología de gobierno emocional, un dispositivo de biopolítica en el sentido foucaultiano: regula lo que podemos sentir, imaginar o temer. Reinterpreta antiguos arquetipos: el sabio que conoce el secreto de la salvación, el científico iluminado al borde de la locura, el sacrificio redentor como destino inevitable. Cada relato repite la misma liturgia moderna: el conocimiento reservado a unos pocos, la jerarquía moral que legitima la destrucción como purificación. La pantalla traduce la ideología en relato y el relato en empatía: nos enseña a admirar la sabiduría de “los elegidos” y a aceptar el sacrificio como espectáculo.
Schopenhauer diría que el cine alimenta la voluntad en su forma más peligrosa: el deseo de poder. La industria del entretenimiento no libera la mente; la mantiene cautiva en un ciclo de placer y anestesia. Cada escena épica, cada explosión, cada héroe que salva al mundo reafirma la idea de que el poder y la destrucción son consustanciales a la condición humana. Lo nuclear, lo militar, lo mesiánico: todo se convierte en espectáculo.
El resultado es una forma de control narrativo global. La ideología se vuelve paisaje, banda sonora, gesto técnico. Lo que Schopenhauer llamó “representación” ha sido perfeccionado por el capitalismo visual: el mundo no es solo representación, sino producción audiovisual permanente. Vivimos dentro del guion que otros escriben: el del progreso, la salvación tecnológica y la guerra “justa” e inevitable.
El control de la muerte exige el control de las imágenes que la legitiman.
El cine, así, cumple la función del espejo oscuro donde el poder contempla su propio mito. Cada imagen que nos conmueve, nos adiestra. Cada historia que admiramos, nos disciplina. Lo que era “voluntad ciega” en Schopenhauer es hoy una maquinaria perfectamente iluminada: proyectores, pantallas, algoritmos. La voluntad ha sido capturada por la industria de la representación.
Esta industria ha convertido la guerra en lenguaje, y la violencia en estética. Cada explosión en pantalla refuerza la convicción de que el conflicto es inevitable, que la humanidad se define por su capacidad de destruir para reconstruir. La figura del genio científico o del héroe solitario es la máscara moderna del poder nuclear: concentra en un individuo lo que es en realidad una maquinaria global de dominación.
Por eso, cuando Israel bombardea o intercepta flotillas humanitarias, el mundo apenas reacciona. La anestesia cultural ha hecho su trabajo. El imaginario ya fue colonizado.
La pantalla, esa extensión luminosa del ojo colectivo, produce la aceptación del horror. Lo que antes era excepcional se ha vuelto cotidiano. Lo que antes era crimen, ahora es argumento.
El resultado es una humanidad hipnotizada por su propia imagen, convencida de que la destrucción puede redimirla. El cine, la ciencia y la ideología convergen en una misma pulsión: la voluntad de poder que Schopenhauer describía, transformada en espectáculo global.
Lo nuclear ya no es solo una bomba: es un relato. Un relato que nos hace creer que solo “el fuego” puede purificar el mundo.
Necropolítica: el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir
El filósofo camerunés Achille Mbembe acuñó el término necropolítica para describir la forma contemporánea del poder: ya no se trata de gobernar la vida —como planteaba Michel Foucault en su noción de biopolítica—, sino de administrar la muerte. En el siglo XXI, los Estados y las corporaciones ya no solo regulan la existencia: deciden, de manera explícita o encubierta, quién merece protección y quién puede ser eliminado sin escándalo.
Esa es la matriz que sostiene el orden mundial actual. Un puñado de hombres —magnates, políticos, militares, banqueros, tecnócratas— controla la capacidad de destrucción total del planeta. Son los herederos directos del complejo militar-industrial que emergió tras la Segunda Guerra Mundial: los nuevos sacerdotes del átomo, creadores, guardianes y “sabios” del fuego nuclear, intérpretes de un conocimiento reservado a unos pocos. Unas cuantas mentes superdotadas son los herederos de Prometeo: dominan el fuego, pero han olvidado su advertencia.
La necropolítica es el régimen de la sociopatía institucionalizada: un sistema donde la empatía es sustituida por cálculo, y la justicia por estrategia.
Las armas nucleares son su emblema máximo: la amenaza de aniquilación masiva se convierte en herramienta de estabilidad geopolítica. El mundo vive bajo el chantaje del equilibrio del terror. Los pueblos, las comunidades y los cuerpos disidentes se mantienen bajo vigilancia, represión o exterminio selectivo. Los cuerpos policiales, los ejércitos y los aparatos paramilitares —a los que en América Latina se suman los cárteles, las milicias, las maras y otras economías armadas que operan como poderes paralelos o aliados del Estado— no solo custodian territorios, sino imaginarios; son los guardianes del orden necropolítico, los filtros de la desobediencia.
La necropolítica no necesita campos de concentración visibles: se ejerce a través del hambre, del asedio, de la contaminación, del silencio mediático. Gaza, los pueblos fumigados, los migrantes ahogados en el mar, los cuerpos desaparecidos en México, los asesinatos de activistas y periodistas, las mujeres asesinadas por la violencia patriarcal: todos son rostros de una misma estructura, la de un poder que se sostiene sobre la gestión de la muerte.
Lo que Mbembe describe no es una teoría lejana: es el rostro cotidiano del presente. Seguimos siendo rehenes de unos cuantos psicópatas y sociópatas que confunden el mando con la impunidad, el control con la inteligencia, la amenaza con la civilización. Pero su dominio no es invencible: su fuerza depende de nuestra anestesia. Por eso, comprender la necropolítica no es un ejercicio académico, sino un acto de resistencia.
Investigarla, leerla, discutirla es el primer paso para desmontarla. Porque lo que está en juego ya no es una ideología, sino la posibilidad misma de seguir habitando el planeta. Frente a la necropolítica, pensar y sentir son actos subversivos. Recuperar la empatía, reactivar la conciencia, volver a mirar el mundo sin miedo: esa es la nueva revolución.
Las fuerzas del universo y la necropolítica: el desequilibrio del poder humano
En el corazón del universo actúan solo cuatro fuerzas fundamentales: la gravedad, que mantiene unidos a los planetas y las galaxias; el electromagnetismo, que enlaza la materia y permite la luz; la fuerza nuclear débil, responsable del decaimiento y la transformación; y la fuerza nuclear fuerte, que mantiene cohesionados los núcleos atómicos, el tejido último de la materia.
Estas fuerzas son el lenguaje de la naturaleza, los cuatro acordes que sostienen la sinfonía de lo existente. Todas coexisten en equilibrio dinámico. La vida es, en realidad, un fenómeno de armonía entre esas tensiones invisibles.
Sin embargo, sobre ese equilibrio cósmico, una especie —la nuestra— ha construido un sistema que ya no regula la vida, sino la muerte. Lo que Mbembe llama necropolítica describe precisamente este desvío: el momento en que el poder humano decide quién puede vivir y quién debe morir, quién merece auxilio y quién puede ser borrado sin memoria.
Las armas nucleares son la expresión suprema de esa ruptura: hemos tomado la fuerza que mantiene unido al átomo y la hemos convertido en mecanismo de exterminio. Hemos transformado la energía que da forma al cosmos en herramienta de castigo, dominio y exterminio.
Recordar las cuatro fuerzas del universo es, entonces, un acto de memoria cósmica. Es recordar que el equilibrio existe y que la destrucción no es destino, sino decisión. La gravedad no oprime: sostiene. El electromagnetismo no domina: conecta. La energía nuclear no asesina: mantiene la materia unida. El problema no está en las fuerzas del universo, sino en la distorsión de la voluntad humana.
Reaprender a mirar esas fuerzas no desde el poder, sino desde la pertenencia, podría ser el inicio de otra historia. Una historia en la que la inteligencia no sea el privilegio de destruir, sino la capacidad de sostener la vida. Frente al régimen de la muerte, pensar, sentir y crear vuelven a ser los únicos actos radicales de resistencia.
El ser, la enfermedad moral del poder
¿De dónde surge tanta maldad? ¿Cómo una especie de mamíferos pensantes, capaces de imaginar constelaciones y escribir sinfonías, llegó a diseñar su propia aniquilación?
La respuesta no está solo en la política, ni en la economía, sino en el pensamiento mismo: en la forma en que la humanidad —o, más precisamente, la civilización occidental— ha comprendido la existencia.
Desde Parménides hasta Heidegger, la filosofía europea definió el ser como algo fijo, permanente, estable: una identidad que debía conservarse frente al caos del mundo. Esa necesidad de fijar el ser fue el origen de una ontología del control. Si el ser es lo idéntico, lo puro, lo constante, entonces lo diferente, lo cambiante o lo ambiguo se vuelve amenaza.
De esa matriz nació una estructura entera de poder: el ser como dominación. Primero, el dominio del alma sobre el cuerpo; luego, del hombre sobre la naturaleza; más tarde, de Europa sobre el resto del mundo. En cada etapa, la filosofía justificó la jerarquía y el exterminio en nombre del orden, de la verdad, de la razón.
La maldad humana —la sociopatía institucionalizada que hoy vemos en los Estados, los ejércitos, las corporaciones— no brota de la “naturaleza del hombre”, sino de esa antigua obsesión metafísica: el deseo de ser uno, de permanecer, de controlar. La enfermedad moral del poder es, en el fondo, una enfermedad del ser: una mente que necesita dominar para existir.
En el cine, la filosofía y la ciencia, Occidente ha impuesto un mismo relato: el del genio solitario. El científico, el filósofo, el artista: figuras que encarnan la cima del ser occidental —autónomo, racional, capaz de dominar las fuerzas del mundo.
Es la paradoja del pensamiento occidental: quien destruye el mundo es también quien reclama salvarlo. El ser se glorifica incluso cuando aniquila. Así, la figura del genio no es inocente: funciona como dispositivo cultural de colonización, un modelo de subjetividad que ha sido exportado globalmente a través del cine, la educación, la filosofía y la ciencia.
Durante siglos, el pensamiento europeo se proclamó universal. Desde los journals del Norte hasta las pantallas de Hollywood, lo que se globalizó no fue solo una economía, sino una ontología: una manera de comprender lo humano desde la separación, la competencia, la abstracción. La colonialidad no solo ocupó territorios: ocupó la mente.
El filósofo argentino Rodolfo Kusch propuso una ruptura radical con esa tradición. Frente al “ser” que domina, opuso el “estar siendo”: una forma de existencia que no se define por la abstracción ni por el control, sino por la inmersión en la vida, el territorio y la comunidad.
En el ser, la identidad se impone; en el estar, la vida se comparte. Mientras la mente europea buscó asegurarse del mundo a través del pensamiento, América Latina lo habitó a través de la relación. El estar siendo no busca independencia, sino interdependencia; no afirma el dominio, sino la reciprocidad.
En los pueblos originarios y en la vida cotidiana latinoamericana persiste esa ontología del vínculo: el campesino que no se define por una profesión sino por su relación con la tierra; la comunidad que mide el tiempo en ciclos, no en cronómetros; la palabra que no pretende verdad absoluta sino acuerdo. Es otra forma de inteligencia, una sabiduría del equilibrio.

Por eso, para Kusch, América Latina oscila entre esas dos formas de existencia: las élites, seducidas por el ser europeo, erigen instituciones, fronteras y sistemas de control; el pueblo, en cambio, vive el estar, una ontología relacional que resiste la abstracción del poder y afirma la continuidad con la tierra, la historia y los otros.
El estar siendo no es pasividad. Es una ética del equilibrio: una forma de sabiduría que entiende que la vida no se conquista, se sostiene. Frente a la locura de una humanidad que busca eternizarse destruyendo, el pensamiento de los pueblos originarios recuerda que existir es permanecer en movimiento, en vínculo, en mutua dependencia.
Tal vez ahí, en ese estar siendo ancestral y popular, se encuentre la única cura posible para la enfermedad moral del poder. El vínculo entre estar siendo y la posibilidad de reimaginar el poder no como dominación, sino como cuidado o sostén de la vida.