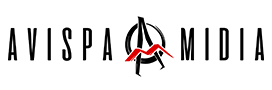En portada: La mina Buenavista del Cobre SA de CV, propiedad de Grupo México, responsable por el peor desastre ambiental del país ocurrido en 2014. Foto: Cuartoscuro
Un reciente análisis científico basado en más de 76,000 registros oficiales de la Secretaría de Salud de México revela un vínculo alarmante entre la cercanía a minas de cobre y la existencia de riesgos perinatales graves para mujeres embarazadas y sus bebés. El estudio realizado por la organización CartoCrítica analizó nacimientos durante los años 2017 a 2023 en localidades ubicadas hasta a 25 km de 17 grandes minas de cobre activas en el país.
Los datos del informe “Riesgos perinatales asociados a la minería de cobre en México” son contundentes: La exposición de mujeres embarazadas incrementa hasta 56% el riesgo de parto prematuro extremo y 366% el riesgo de malformaciones del sistema circulatorio de recién nacidos.
El estudio detalla que las afectaciones se deben a que, durante la explotación del cobre, se liberan al ambiente metales pesados que se dispersan en el aire y se infiltran en el subsuelo. Estos compuestos son altamente dañinos, enfatiza la organización, pues entre ellos se encuentran el ácido sulfúrico, que contaminan los cuerpos de agua y dañan la salud de las personas, explicó Carla Flores Lot, integrante de CartoCrítica y autora del análisis.
Durante la presentación del informe, realizada el pasado miércoles (10), Flores resaltó que la exposición a las actividades mineras es también responsable por un incremento de hasta 126% en el riesgo de que se presenten malformaciones osteomusculares en recién nacidos. Con estos hallazgos, la autora destacó la evidencia sobre los riesgos sanitarios asociados a la contaminación por metales pesados liberados por las actividades mineras en México, por lo que urgió a las autoridades para regular la industria y proteger la salud de las poblaciones.

La autora explicó que los yacimientos de cobre son polimetálicos, por lo cual no solo se liberan sustancias tras los procesos de extracción y separación, sino también sueltan minerales asociados que, debido a su baja concentración o escaso mercado terminan como desechos. “Esta situación se traduce en la liberación al medio ambiente de una variedad de sustancias tóxicas, incluyendo plomo, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, ácido sulfúrico, sulfato de cobre, zinc y manganeso, así como severas emisiones de partículas suspendidas”, subrayó Flores Lot.
Tras la publicación del estudio, la autora reafirma que existe suficiente evidencia científica de que la proximidad a minas de cobre y oro está asociada a un aumento del riesgo en enfermedades respiratorias en infancias, tales como asma y rinoconjuntivitis. “Estos problemas se ven exacerbados en zonas áridas donde la falta de lluvias impide que los contaminantes sean eliminados del aire”, sostuvo la investigadora.
¿Transición o profundización extractivista?
Manuel Llano, coautor del estudio, enfatizó que el contexto global de creciente demanda de cobre, impulsado por los discursos en la urgencia para implementar la llamada “transición energética” han intensificado la actividad minera, entre ellas la extracción de cobre, incrementando sus impactos ambientales y sociales. A su vez, en nuestro país la industria recibe la promoción de las autoridades federales mediante el denominado Plan México, el cual busca intensificar la actividad extractiva, agravando con ello los daños a la salud de la población.
Te puede interesar - Colectividades denuncian impulso gubernamental para expansión minera en México
Por su parte, mediante boletín, la Colectiva Cambiémosla Ya recordó que, durante su campaña para la presidencia, la entonces candidata Claudia Sheinbaum se comprometió a prohibir la minería a cielo abierto debido a los altos impactos que representa contra el ambiente y las personas. Sin embargo, durante la presentación del estudio, Llano aseveró que es urgente la necesidad de fortalecer la regulación ambiental con respecto al sector minero, así como de hacer efectiva dicha prohibición para priorizar la salud de poblaciones vulnerables.
El coautor del estudio señaló que “la transición energética no puede lograrse a costa del bienestar de las comunidades y menos, promover una minería que solo beneficia a los grandes capitales del país y corporaciones transnacionales”. Llano complementó que las empresas mineras no generan un valor significativo para las finanzas del país, mucho menos si se consideran todas las afectaciones que generan en los territorios.
Según datos de la colectiva, para el año 2023, México ocupaba el décimo lugar a nivel global como productor de cobre, alcanzando una producción anual de aproximadamente 750 mil toneladas, un aporte del 3.4% de la extracción mundial de dicho mineral. Las principales minas de cobre del país se localizan en Sonora, al norte de México, donde sólo un par, las minas de Buenavista del Cobre y La Caridad extraen el 75% de la producción nacional. El resto se produce en minas de Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua.
Con datos al año 2023, las minas de cobre en el país se extienden en aproximadamente 27,460 hectáreas, lo que representa un aumento mayor al 300% con respecto a las cifras registradas en el año 2010 cuando la industria ocupaba 6,616 hectáreas. La Colectiva Cambiémosla Ya sostiene que esta expansión territorial no ha estado acompañada por un incremento proporcional en la producción, lo que indica que la extracción de cobre enfrenta retos para mantener el volumen de producción, derivados de la disminución en la concentración del mineral.
Daños, sin reparación
La presentación del estudio también contó con la intervención de Elda León, defensora del territorio e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, movimiento social de personas afectadas por el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados en el cauce del río Sonora, provenientes de la mina Buenavista del Cobre SA de CV, propiedad de Grupo México, ocurrido en 2014.

León confirmó que la minería de cobre ha impactado en la salud de miles de personas en Sonora y a algunos más les ha arrebatado la vida. A más de 11 años del peor desastre ambiental del país, lamentó que, frente al derrame de residuos mineros en los ríos Sonora y Bacanuchi, Grupo México no ha remediado la catástrofe y sigue impune a pesar de las movilizaciones de las comunidades afectadas e, incluso, de sentencias ganadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Elda León, quien también padece enfermedades provocadas por la exposición a los residuos mineros sostuvo que “las siguientes generaciones van a seguir enfermando si no remediamos este desastre y si no se detiene la contaminación y destrucción que causan las mineras”.
En la presentación del estudio, Charlie Punzo, abogado de la organización Fundar e integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, recordó que la Secretaría de Economía registra un retraso de más de dos años en su obligación para expedir los reglamentos de la Ley de Minería, reformada en mayo del 2023 y que incluye la prohibición de la actividad extractiva en áreas naturales protegidas.
Entre otras modificaciones, Punzo detalló que la última reforma al sector estableció la obligación de las mineras para contar con planes de cierre y post cierre de minas, debido a que la industria acostumbra a detener la extracción dejando tajos abiertos y presas de jales sin tratamiento. “Todos esos compuestos tóxicos quedan a la intemperie y causan las afectaciones a la salud y al ambiente que la investigación de CartoCrítica revela”, sostuvo el abogado.